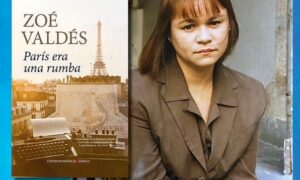Los amores que he dejado ir XII
Ernesto Adair Zepeda Villarreal
Fb: Ediciones Ave Azul Xr: @adairzv YT: Ediciones Ave Azul Ig: Adarkir
Pienso en la vaguedad de los que caminan por los pasillos. Son un par de décadas atrás, el sol es una leve llaga que se siente en la piel como una hoja que va cayendo. Somos ingenuos, y el ruido es un polvo que se va asentando sobre los labios hasta sedimentarse, hasta dejar por delante una teatralidad geológica del pasado. La recuerdo aún, y todavía. Estábamos entrando a un nuevo mundo, la gestación a la pre-adultez, al ensayo de la vida futura que se decantaría entre los horarios complicados de las clases, las rutinas de las actividades, y el lugar común de la temprana adolescencia concentrada en el orden de las cosas de la manera en que deben ser. Ahí fuimos una briza cubriendo las ramas en los jardines, pasando de tanto en tanto a ser una complicidad, y a veces, una ficción de todo ello. Ella fue una manera de comprender los cambios, de aceptar dentro de sus ojos la naturalidad de los cambios, y su velocidad. Como quien va descubriendo los objetos dispuestos en la estancia, y les da nombre, y entonces hay una especie de renacimiento al nuevo poseedor de la realidad, de su verdad espontanea, de sus acciones. Porque a veces no se trata de el deseo de poseer, sino de caminar juntos, aunque sea, por un breve momento.
A ella, la que tiempo después volvió a coincidir en mi camino, o yo en el suyo, o ambos en una vereda mutua, aunque no por eso predestinada, la conocí como a otras nuevas personas más, adaptándonos al mundo inicial de la preparatoria, de camino a la libertad improvisada de ese momento de nuestras vidas en que por fin salimos de la cáscara del hogar antes de comenzar a envejecer, tan de pronto, en la vida. La casualidad, o mejor dicho, las elecciones individuales y arbitrarias que se sobreponen por el azar nos llevaron a compartir algunas actividades extracurriculares, y de ahí los saludos casuales, la familiaridad de quien encuentra un asidero entre la marea de rostros, y por qué no, la seguridad de una línea en la boca que podemos leer con cierta franqueza. Aunque la línea que divide los momentos de la vida nunca es tan clara como para seccionar de manera limpia los inatentes de nuestros recuerdos. Después, la hermosa mujer seguía siendo esa sonrisa franca, atenta, inteligente, con una chispa en los ojos que sólo se realiza con la compensación que hace el universo al dotar de dones a las criaturas más interesantes. Entonces no persistía la emoción adolescente de contemplar cualquier apartado de la belleza, de la feminidad sublime expuesta en el dosel de la primavera. Aunque sí la admiración, el proverbio de la astucia y la elegancia de quien se ha ido encontrado a uno mismo, quizá con la sumatoria de errores y aciertos que se san a ciegas hacia adelante, quizá con una inocente búsqueda por entender la situación.
La vi completa, realizada personalmente, con su familia y su profesión, con sus ojos oscuros centellando en las conversaciones, tan convencida de que el temperamento de la llama se construye con ecuaciones matemáticas, alegre con una infantilidad rejuvenecedora que traen los niños pequeños, y elegante en las palabras, en la modestia y la prudencia, en la fractalidad de los hechos. La vi cubierta por una espuma plateada que se había adosado en su rostro, más inteligente aún, más tranquila, tan perfecta como la recordaba. No tenía ninguno de los dos el interés por perturbar la manera en que habían caído los dados sobre la mesa. Y estaba bien, era lo correcto. Nos reconocíamos como iguales, con un pequeño silencio antes de cada oración, en la galante manera de quien sabe que puede decir algo más, pero lo calla para no hacer del mundo un sitio menos bello. Esa nueva forma de la amistad servía para completar aquellas muescas en la piel.
La nostalgia viene del reencuentro, de abrir los ojos y encontrar delante de uno la verdad profunda de ese instante que compartimos y que se diluyó apenas sin notarlo, pero que fue un prodigio de su momento, una voluntad que no se agotó por la desgana ni la probabilidad, sino apenas una danza de elecciones únicas que sucedieron casi sin que nos diéramos cuenta. Nunca hubo una ruptura, nunca hubo una llama profunda, ni una promesa, ni el llanto destartalado de los furiosos. La belleza era el momento, y su acierto de existir con una encantadora naturalidad, con una armonía tangible, por la que no nos dejamos arrastrar, pero que reconocemos en el gesto humilde de mirar de reojo lo que hay en el borde de los objetos, y esconde ese pulso mágico de las tardes pasadas en las que estuvimos sobrepuestos como líneas imaginarias que construyeron una fina red en la pasada primavera. Quizá por eso no se requería del dolor, pero sí de la gratitud de volver a estar de frente uno del otro, mientras nuestro sitio en el mundo ya se había definido. Y la recuerdo, con sus manos sobre las mías, sonriendo en silencio, mientras a nuestro alrededor se movían las personas como una masa líquida que se va decantando en los bordes de la memoria, ambos demasiado jóvenes para entender lo que ese silencio construía entre los dos, satisfactoriamente libre para elegir el siguiente paso ante el mundo, seguros de que cualquier elección sería para ambos la correcta.